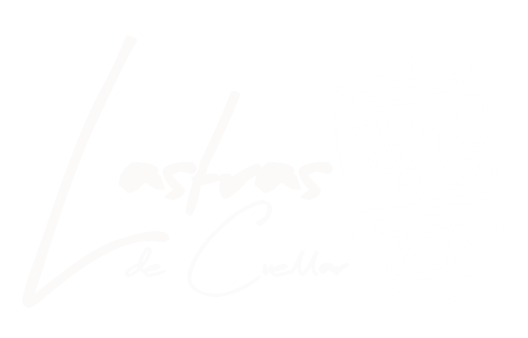Autor: Pedro M. Caballero
Elías fue un precursor del pluriempleo. Él ya lo practicaba en Lastras cuando aún ni se había inventado esa palabreja que luego se haría tan popular en la década de los 60. Era el sacristán, el cartero y un pesador ocasional de cubas de resina en verano.
Elías, como su nombre casi sugiere, era breve, enjuto, nervioso y rápido. No tenía mote, que ya es raro -porque lo de sacristán, no era un apodo, sino su oficio más llamativo- Ni siquiera llevó delante el título de “señor” o el de “tío” con que a todos se honraba u “obsequiaba”.
No lo necesitaba, la verdad, para hacerse respetar. Que se lo pregunten, si no, a las muchas promociones de monaguillos que pasaron por sus manos. Pasaron por sus manos en sentido real y estricto, porque atizaba capones con la facilidad y destreza propias de quien ha practicado mucho una actividad. Los capones de Elías, con todo, eran bastante llevaderos. Solían suceder en los preparativos de alguna función litúrgica, entre bastidores, con la iglesia vacía y estaba permitido esquivarlos y hasta salir por pies dándose a la fuga.
Peores eran los capones de D.Florentino, el señor cura. Los arreaba con más contundencia y la iglesia ya con gente y bisbiseos de domingo. No había escapatoria; no se concebía salir huyendo de la sacristía y atravesar toda la iglesia para esquivar a la autoridad eclesiástica, nada menos. ¿Quién lo hubiera aceptado? Había que aguantarlos sin rechistar, como hizo tantas veces Jesús Pilaro, que era el monaguillo que más “recibía” por ser el más inquieto e intrépido y el que más arriesgaba en las correrías por el interior de la torre, entre estrechos peldaños descompuestos, campanas y peligrosos vanos de ventana sin barandilla. De los muros de piedra y vigas de madera colgaban una campana mayor, otra menor y dos esquilones pequeños, como el 2 de copas de la baraja al lado del as del mismo palo.
Cuando había que tocar a misa rezada u otro oficio ordinario, Elías delegaba con facilidad en cualquier monaguillo. Bastaba con tirar acompasadamente las veces precisas de la cuerda que atada al badajo llegaba verticalmente hasta la base de la torre en un cuarto trastero y oscuro. Pero todo cambiaba si la fiesta del día era solemne y requería un repiqueteo floreado y artístico… Entonces sí que se lucía Elías el sacristán. Nadie tocaba como él: Subía al campanario, se encaramaba a una plataforma de madera construida al efecto, por donde pasaban las cuerdas de las cuatro campanas, y con las dos manos y un pie –porque el otro era para apoyarse- se marcaba una composición musical rápida que se iba acelerando hasta llegar al clímax de velocidad y combinación de sonidos, en un alarde de agilidad motriz y vistosidad sonora. El final era una campanada sola, aislada y redonda tras un breve silencio para indicar que se trataba del primer toque. Luego se tocaba a “segundas” y por fin a “terceras”, pero ya sin adornos.
Esa parte alta y abierta de la torre siempre estaba llena de suciedad y despojos de nidos -tantas veces profanados- de vencejos, tordos, gurriatos… Las cigüeñas estaban a salvo de aquellos ultrajes. Vivían allí mismo, pero inaccesibles por encima de las tejas.
Apoyando una de sus patas en el nido y con ese porte aristocrático de quien se siente superior, observaban indiferentes el pueblo: un apiñamiento raro y desgajado de tejas viejas que venían a formar un rectángulo tan mal trazado que se podía pensar en un torpe dibujante empujado, por añadidura, de vez en cuando, en el codo.
De entre todas las tejas destacaban las que cubrían la casa-cuartel de la Guardia Civil (“Todo por la patria”). Pegando a ella, el siempre glorioso y siempre desconchado frontón (“Biban los quintos del 42”) Y sobre un cotarro, la iglesia en la que estamos (“Caídos por Dios y por España, ¡Presentes!”) La iglesia donde Elías y D. Florentino semitonaban los responsos a dúo, con una enjundia y conjunción de voces y tonos que daba gloria. Sin equivocaciones ni tropiezos. Sin atropellarse el uno al otro (“¡Kirieleisón-kristeleisón-kirieléi…son!”) Cuando llegaban al “Pater noster” callaban un momento y se oían caer las monedas en el bonete que el señor cura ofrecía, boca arriba, a las enlutadas feligresas, que abandonaban fugazmente su reclinatorio con ese fin. Y el semitonado continuaba a toda velocidad, como con prisas, para no aburrir, lo cual era de agradecer, porque como nadie entendía los latines que estaban canturreando, ¿para qué ir mas despacio? Al terminar cada responso, cura y sacristán cambiaban de sitio, porque esos rezos eran de encargo y había que ir desplazándose al hachero de cada familia: un mueblecillo negro y escueto con dos tablas verticales a cada lado, sujetando una base y dos estantes con agujeros enfrentados donde incrustar los cirios, encendidos para la ocasión.
Cada monaguillo recibía una perra gorda de aquel botín y corría tan contento a Ca’ Marianín para comprar algún caramelo. Marianín era un prócer del comercio local, y tal vez comarcal, que había hecho colocar en la pared de la calle un enorme cartel de madera –ya gris- con unas grandes letras negras que ponían, en doble fila: “CASA GÓMEZ.-ULTRAMARINOS”. Vivía con una hermana, soltera como él, y ambos, mira por dónde, hermanos de Elías el sacristán.
Elías sí que estaba casado. La mayor de sus tres hijas aprendió por su cuenta a tocar el armonio de la iglesia, con lo que reforzaba a su padre en el oficio y reforzaba, asimismo, el prestigio familiar. De ese modo amenizaba los rosarios y novenas. Cuando estas iban dedicadas a un santo suficientemente famoso, todos conocían y entonaban música y letra, acompañados del armonio:
|
Viva Maria, |
“El demonio en la oreja |
“Los vecinos de La Lastra |
|---|
Antes de que la Socorro (que así se llamaba la chica mayor de Elías) aprendiese a tocar, el encargado voluntario del órgano venía siendo D.Hilario, el maestro, que, en caso de apuro litúrgico y a sabiendas del señor cura, interpretó en plena Misa más de una vez la “Muñequita linda, de cabellos de oro…” o el “Angelitos negros”, no por falta de respeto, ¡vive Dios!, sino porque es lo único que se sabia y a duras penas. Como a penas sólo ellos dos en el pueblo y, sin duda, Matías, tenían aparato de radio, a todos los demás les sonaría aquello a música celestial y sacra. Eso sí, en las fiestas de Misa Mayor, al llegar el momento de “alzar”, tanto don Hilario antes, como “la Soco” ahora, atacaban a todo fuelle y pedal el Himno Nacional, doblando así, se supone, el fervor y la emoción de no pocos fieles.
La Felipa, como llamaban todos a la mujer de Elías, gastaba mucho genio y no siempre del bueno. Ayudaba a su marido cuando hacía falta, lo mismo en sus funciones de sacristán, que de cartero. Abrieron un buzón de Correos, azul marino, en la pared de su casa, que da a la carretera, bien visible, y construyeron un pequeño vestíbulo, aislado del resto de la vivienda, con una ventanilla, desde donde la Felipa atendía a los clientes que iban a ver si tenían carta, tras llegar el coche de línea, y donde mantenía a raya a los chiquillos que tenían la osadía de ir allí a trastear… Salir al coche de línea por la tarde, cuando volvía de Segovia, era el único espectáculo fijo posible. Quien podía se dejaba caer por allí, “a ver quién viene”. Siempre había alguien que avisaba en voz más alta:
-¡Ya viene el coche!
Al coche de línea (“Galo Álvarez S.L.”) se le vislumbraba de muy lejos. Tal es la polvareda que levantaba, que se le podía advertir ya por el río, a unos tres kilómetros. Era una nube blanca y densa que avanzaba y tardaba en disiparse. Imposible confundirlo con los otros dos vehículos del pueblo: El coche de Matías no podía ser y el camión de El Mosco estaba de viaje en otro sitio. Además esos no levantabann tanto polvo. El coche de línea, blanco y azul claro, tenía una escalerilla fija en la parte de atrás que ascendía hasta la baca. Por ella trepaba el cobrador para bajar o subir los bultos pertinentes y entregar su saca a Elías. Lo que no repartían en la ventanilla de su vestíbulo, tras una espera que se hacía larga, lo llevaba Elías a la casa del destinatario. Algunos sobres y paquetes traían puestos hasta el nombre de la calle con el número, detalle y lujo de lo más superfluo, porque ¡qué falta hacía..!
Elías acababa pronto el reparto y aunque era de natural dicharachero y hablador, eso lo dejaba para sus ratos de ocio. El trabajo es el trabajo y él fue siempre hombre trabajador, serio, leal y con otras virtudes, pero sobre todo era: ELÍAS EL SACRISTÁN.
Pedro-M. Caballero Olmos
2002