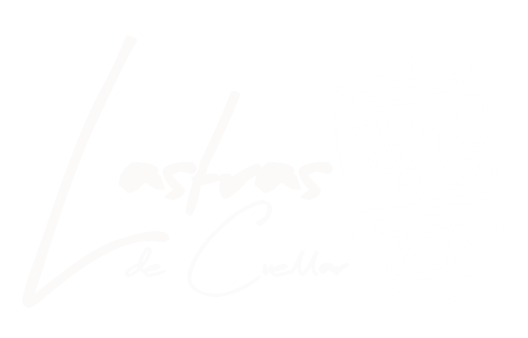Ignacio Sanz, jueves, 01 de junio de 2006
Mi madre tuvo la culpa, ella se empeñó en hacer la matanza a pesar de los reparos iniciales de mi padre que sabía el escándalo que arma un cochino cuando lo llevan a la toza para clavarle el cuchillo. Nosotros, mi hermana y yo, quiero decir, dudábamos de qué parte ponernos y, a ratos, estábamos con mi padre y, a ratos, con mi madre. Por un lado teníamos ilusión en hacer la matanza para demostrar quiénes éramos a toda esa gente de alto copete que nos miran por encima del hombro cuando pasan por delante de nuestra casa, que más que una casa es un cubil más pequeño que una caseta de guardar melones. Así que, por un lado, nos hacía ilusión decirles a todos estos señoritos atildados: ¿Pero qué os habéis creído vosotros? ¿Que somos de pueblo? ¡Pues claro que sí! ¡Y ahora os vais a enterar de lo que sabemos hacer la gente de pueblo! Pero, por otro, compartíamos los reparos iniciales de mi padre y, como él, temíamos las consecuencias que podría acarrear la muerte de un cochino en el patio de una casa de gente bien en el barrio más distinguido de Madrid, de la que él era tan sólo el portero.
Habíamos llegado dos años antes desde el pueblo y aquellas tres o cuatro vueltas de chorizo que nos enviaba por Navidad la tía Sabina nos sabían a poco. Y acostumbrados al chorizo del pueblo, el que vendían en Madrid nos parecía fabricado con flecos de estropajo. Mascabas y mascabas y los nervios resultaban irreductibles.
De modo que mi madre tuvo la culpa porque, al final, como casi siempre en casa, se impuso su criterio, es decir que dijo que por qué nos íbamos a privar de comer un chorizo como Dios manda, adobado en casa, con su punto de sal, de pimentón, de ajo y de orégano ajustado a nuestro paladar.
Así que mi padre no tuvo más remedio que comenzar con los preparativos de la matanza, como en los viejos tiempos del pueblo.
Lo primero que hizo, por supuesto, fue pedir permiso al presidente de la comunidad, el señor Arjona, que era, además, director general de una gran empresa.
—Señor Arjona, señor Arjona —lo abordó mi padre una mañana cuando salía portando su enorme cartera, con el paso ligero, hacia la calle donde le esperaba el conductor que lo trasladaba cada día a la oficina—, quiero solicitar su permiso para sacrificar un guarro porque este año dice mi mujer…
Pero el señor Arjona, que no debía de saber de lo que hablaba mi padre, que tendría la cabeza en otra parte y que, además, llevaba mucha prisa, como siempre que iba al trabajo, le cortó bruscamente:
—Muy bien, Cecilio, muy bien, ya sabe que tiene nuestra confianza, haga usted lo que le parezca oportuno —le dijo, como si quisiera quitárselo de encima.
Así que, para su propia sorpresa, mi padre había superado el primer escollo sin esfuerzo ninguno.
El segundo paso fue hablar con Luis Enrique Salinas, del quinto derecha, que estudiaba cuarto de Veterinaria, para que hiciera el análisis de la carne, por lo de la triquinosis.
A Luis Enrique le hizo mucha ilusión que le encargaran un cometido profesional sin haber acabado la carrera.
—Eso está hecho, Cecilio —dijo muy orgulloso—, por mi parte encantado de poder echarte una mano.
Así que una vez resueltas esas cuestiones tan espinosas, lo único que tuvo que hacer mi padre fue llamar por teléfono a tío Félix, el de la tía Sabina para que le comprara un cerdo pequeño y para que Lucinio, que todas las semanas venía a Madrid, se lo trajera en un hueco de la caja del camión en el que trasportaba la madera.
Mi madre, en la cocina, fue preparando todos los belezos: barreños, peroles, cazuelas…
Para empezar las cosas a torcerse, Lucinio se presentó en casa un viernes por la tarde, en vez del sábado por la mañana como se había convenido. Supimos que había adelantado el viaje porque al día siguiente tenía boda. Dejó el camión en doble fila obligando a los autobuses, que no dejaban de pitar, a salirse de su carril.
—Venga, Cecilio, hazte cargo del animal, que corro mucho riesgo —llegó acuciando a casa.
—¿Y dónde lo meto esta noche? —preguntó mi padre ante la repentina sorpresa. Un marrano no es un grillo, que entra en una caja de cerillas.
—Eso, tú sabrás, pero alíviame pronto la carga que arriesgo mucho si me pillan los guardias con el animal y sin la guía veterinaria, que me la cargo, que es un riesgo viajar con un bicho así, que bien sabes tú lo achuchada que está la vida.
Quedó mi padre dando vueltas en su cabeza, buscando el lugar más idóneo para que el animal pasara la noche, cuando mi hermana apuntó:
—La carbonera, puede pasar la noche en la carbonera.
Salimos todos a la calle y vimos que sobresalía una cuarta del lomo por encima de la caja del camión. Mi padre, al verlo, se asustó:
—Le dije a Félix que no tuviera más de ocho o nueve arrobas. ¿Dónde voy yo con un bicho así? Parece un cochino gigante —comentó mi padre asombrado.
—Ya sabes que en el pueblo vale lo mismo un marrano de cien que una criona de doscientos. Pero no me vengas con enredos, Cecilio; a mí ¿qué me cuentas? Anda, descárgalo pronto, que si me pillan los guardias, me empapelan —le acuciaba a mi padre.
La marrana, porque se trataba de una marrana criona que habría traído más de cuarenta o cincuenta cochinillos al mundo, pesaba por lo menos dieciocho arrobas y allí, en plena calle, con las tiendas todavía abiertas y aquel trasiego de gente, era un riesgo bajarla del camión y meterla en casa.
Menos mal que a Lucinio se le ocurrió colocar tres tablones de los que transportaba a modo de rampa para que pudiera bajar por allí. Aún así costó mucho convencerla. ¡Qué terquedad! Y lo peor fue meterla en el portal. Se nos escapaba acera arriba y acera abajo, creando un pánico absurdo entre la gente. ¡Ni que fuera un león!, pensaba yo. Más de diez minutos nos tuvo enredados de un lado para otro entre transeúntes asustados, como si quisiera aprovechar su presencia fugaz en Madrid para ver escaparates. En uno de sus paseos llegó hasta la boca del metro. Creo que las escaleras le daban vértigo y le hicieron retroceder. ¡Lo que pudimos sudar hasta que logramos meterla en el portal! Una vez dentro lo primero que hizo nada más pisar con las pezuñas la alfombra persa, fue descargar el vientre. Se ve que al sentir las patas mullidas se le vinieron las ganas. ¡Qué vientre más grande debía tener! Mi padre juraba como en sus buenos tiempos del pueblo cuando los machos le hacían patas. Pero todos respiramos cuando vimos a Lucinio arrancar el camión. ¡Por fin!, dijimos, porque encima de no dominar la marrana tuvimos que aguantarlo todo el tiempo: daros prisa en meterlo, que me van a empapelar. ¡Como si el animalito fuera un niño de teta!
—Bueno, ya está aquí —dijo mi madre victoriosa—, si se ensucia que se ensucie, ya lo limpiaré; además será la penúltima vez que lo haga. Mañana estará pingado.
A la derecha del portal había un espejo alargado que lo recorría. En mala hora se vio la marrana en él porque, tras los primeros recelos, al verse reflejada detrás, se fue acercando, primero con algún sigilo, luego con desconfianza manifiesta y después con ímpetu de toro bravo, como si desafiara a la otra marrana, de modo que el espejo cayó hecho añicos contra el suelo.
—¡La madre que la parió! —renegaba mi padre.
—Bueno, bueno, ya lo recogeremos —trataba de quitar hierro mi madre.
—Ahora, a la carbonera —acuciaba mi hermana.
La carbonera estaba situada en el sótano, junto a las calderas. ¡Qué fácil se dicen las cosas! “A la carbonera”. Cuando conseguimos llevar la marrana hasta el arranque de la escalera, debió de parecerle que aquello era una sima insondable porque enseguida reculó como si barruntara algo turbio por allí abajo.
Doña Flor Mendoza es la vecina más refinolis y casquivana de toda la casa. Se parece a las modelos de pasarela de alta costura; anda con el mismo dengue de caderas pero con una cuarta y media menos y con treinta y tantos años más. Venía, como todas las tardes, de pasear el perro, un chucho pequinés refunfuñón y malcarado que descargaba la vejiga en Goya, esquina Velázquez. Quizá por eso también el chucho tenía aires de aristócrata. Cuando doña Flor vio a nuestra cochina compuso un gesto de contrariedad como si tuviera los labios escocidos.
—Pero Ceci —dijo con una mueca avinagrada— ¿Esto qué es? Como si no estuviera ella harta de saberlo: “¿Esto qué es?”, insistía componiendo un gesto despectivo.
Hay que fastidiarse con la gente finolis.
—¡La torre inclinada de Pisa! —dijo mi padre que ya no podía más con tanta marrana, con tanto Lucinio, con tanto vientre descargado, con tanto espejo roto y con tanta doña Flor Mendoza metiendo las narices en nuestra vida—, ¡esto es la torre inclinada de Pisa!
Porque mi padre, cuando no sabe explicarse las cosas raras que suceden en el mundo, como las guerras, los atentados o los secuestros, siempre dice que eso es la torre inclinada de Pisa.
—¡Esto es una guarrada! —protestó ella— ¡Una verdadera guarrada! ¿A quién se le ocurre meter un bicho maloliente en casa?
La gente es así. Te pasas dos años aguantando su perro sin decir ni una palabra y ellos no pueden ni por unas horas aguantar tu cochino.
—¡Que la Santísima Virgen del Henar me valga! —oí que suspiraba mi madre por lo bajo.
—¡Protestaré al presidente de la comunidad! —nos amenazó.
—Guito, guito, guito —decía yo, como si no la escuchara, tratando de llevar otra vez la marrana hasta la escalera.
—¡La torre inclinada de Pisa! —dijo mi padre que ya no podía más con tanta marrana, con tanto Lucinio, con tanto vientre descargado, con tanto espejo roto y con tanta doña Flor Mendoza metiendo las narices en nuestra vida—, ¡esto es la torre inclinada de Pisa!
Porque mi padre, cuando no sabe explicarse las cosas raras que suceden en el mundo, como las guerras, los atentados o los secuestros, siempre dice que eso es la torre inclinada de Pisa.
—¡Esto es una guarrada! —protestó ella— ¡Una verdadera guarrada! ¿A quién se le ocurre meter un bicho maloliente en casa?
La gente es así. Te pasas dos años aguantando su perro sin decir ni una palabra y ellos no pueden ni por unas horas aguantar tu cochino.
—¡Que la Santísima Virgen del Henar me valga! —oí que suspiraba mi madre por lo bajo.
—¡Protestaré al presidente de la comunidad! —nos amenazó.
—Guito, guito, guito —decía yo, como si no la escuchara, tratando de llevar otra vez la marrana hasta la escalera.
Tras más de media hora de intentos vanos, con una sudadera de aúpa, y de que desfilaran por allí más de diez vecinos para ver si era verdad, como había dicho escandalizada doña Flor, que los porteros tenían una marrana en el portal emporcándolo todo, pues tras de todo eso, mi padre se dio por vencido y dijo que era imposible convencer al animal para que bajara por la escalera.
—Ya te dije yo —le reprochaba a mi madre su viejo entusiasmo— que un cochino en Madrid nos iba a traer muchos problemas. Ya me dirás qué hacemos ahora.
—Pues que duerma en el patio; por una noche tampoco es para tanto —repuso ella dando por descartada la carbonera.
El patio de la casa estaba al nivel del portal. Los vecinos ya habían protestado bastante como para que nos importasen sus críticas; así que metimos a la marrana en el patio, cerramos la puerta, limpiamos las porquerías que había ido dejando desperdigadas por el portal, nos lavamos las manos que nos olían a puerco gorrino de tanto empujarle los jamones y cuando ya nos disponíamos a cenar golpearon con los nudillo en la puerta. Porque ésa es otra, todas las casas tienen dos timbres, una para la puerta de servicio y otra para la principal, pero la portería no; para llamar a nuestra casa hay que usar los nudillos.
Salió mi padre a abrir. Era el presidente de la comunidad, el señor Arjona.
—Buena noches.
—Buena noches —respondió mi padre.
—¿Es verdad, Cecilio, que ha metido un cerdo en el patio de la casa?
—Si señor, es verdad, —dijo mi padre.
—Pero, hombre, Cecilio, eso no puede ser. ¿No querrá convertir esta casa en una pocilga?
—Es sólo por esta noche, señor Arjona: mañana lo matamos.
—¡Cómo! —exclamó escandalizado ¿Es que piensa usted matar un cochino?
—Sí señor. Le pedí permiso a usted hace unos días por la mañana ¿no se acuerda? Usted me dijo que sí, y como usted me dijo que sí, yo le pedí el cochino a mi cuñado el del pueblo, y el cochino me ha llegado esta tarde, con unas horas de antelación, lo reconozco, y mañana lo matamos para que ya no vuelva a dar guerra.
El señor Arjona parecía aturdido con la explicación de mi padre, e intentaba recordar el momento en que le dijo que sí sin percatarse de lo que decía. Eso le ocurre con frecuencia a la gente importante.
—Pero eso no puede ser, Cecilio. ¿Cómo va a matar usted un cochino?
—Con el cuchillo, así los he matado siempre —dio dos pasos atrás y agarró el cuchillo que Lucinio había traído también junto a otros trastos de matar—, con este —dijo. Y se lo entregó al señor Arjona por la empuñadura.
El señor Arjona miraba desconcertado aquella hoja alargada de hierro, como si él no quisiera tener nada que ver con el crimen.
—Entonces —volvió a insistir— ¿yo le di permiso?
—Sí señor, hace unos días, por la mañana, cuando iba usted a su trabajo.
—Está bien, está bien, pero es que todos los vecinos se me han echado encima. ¡Y con razón! —dijo apesadumbrado, como si su empresa estuviera a punto de irse a la quiebra.
—No se preocupe, un día se pasa enseguida —le animó mi padre.
—¿Puedo verlo? —preguntó.
—No faltaba más —dijo mi padre.
Salimos los tres; yo me adelanté para dar la luz del patio; el señor Arjona, al ver la marrana a través de la puerta acristalada se asustó:
—¡Parece un caballo!
Yo creo que el señor Arjona no había visto un cerdo de verdad en su vida.
—Sí —dije yo por no contrariarle—, un caballito cebón y con las patas cortas, un poni.
Entonces vimos que el suelo del patio estaba regado de restos de comida que los chicos habían tirado desde las ventanas para alimentarlo. Los chicos de Madrid son así de inconsecuentes, no saben que un animal que va a ser sacrificado no debe comer nada el día antes de morir para que tenga el vientre lo más limpio posible. Mi padre se sulfuró.
—¡Hay que ver cómo han puesto el patio estos mocosos!
Y, de repente, como si saliera de su abstracción, el señor Arjona dijo:
—No puede ser, Cecilio; usted no puede matar ese cochino, yo no lo puedo consentir. Hágase cargo, en Madrid los cochinos se matan en el matadero, pero no en el patio de una respetable casa de vecinos situada en un barrio distinguido. De ninguna manera.
—¿Cómo que no puede ser? —preguntó mi padre perdido.
—Pues eso, Cecilio, que no puede ser —dijo tajantemente, con el mismo tono de mando, con la misma resolución autoritaria que debía de emplear en su empresa para meter en brega a tantos y tantos empleados.
—Pero si fue precisamente usted el que me autorizó.
—Lo sé, lo sé —cortó el señor Arjona en seco— pero incurriríamos en una conculcación manifiesta de la ley.
—¿Una conculcación manifiesta de la ley? —repitió mi padre lentamente, como si saboreara un caramelo amargo—. Mire, señor Arjona que yo no entiendo de leyes, en mi pueblo cada cual, cuando llega el tiempo, mata su cochino, lo sazona, lo cura, se lo come y santas pascuas. Y yo traje este cochino porque usted me autorizó —volvió a insistir mi padre.
—Será indemnizado, Cecilio. No debe usted preocuparse por el dinero, porque será indemnizado; la casa asumirá una parte de los gastos. Pero sepa que aquí no se puede matar.
—Si ya lo tengo todo preparado —comentó mi padre—; además, ¿Qué hacemos ahora con el cochino?
—Esta misma noche vendrán los empleados del matadero municipal y cargarán con él. No se preocupe por ese pormenor. Ya están avisados.
—No, si a mí ahora lo que me preocupa no es el marrano. Se va a poner buena mi mujer cuando se entere —fue el comentario que hizo mi padre, aceptando la fatalidad del destino.
Una hora más tarde vinieron unos tipos fornidos y ventrudos y se llevaron la marrana sin ningún miramiento. Se veía que estaban hechos al trato con los animales. La cerda gruñó todo lo que quiso, como si ya la estuvieran matando; con los gruñidos se alertaron de nuevo los vecinos que bajaron a contemplar la escena. Doña Flor y su perro en primera fila, como una generala victoriosa y haciendo gestos de repugnancia, por supuesto.
Para entonces mi madre ya había llorado lo suyo llena de rabia en la cocina.
—Si es que no te sabes imponer —le reprochaba a mi padre—, eso es lo que pasa, Cecilio, que no te sabes imponer, eres un títere de quien todos se ríen.
—Ya te dije yo —se defendía él.
Pero mi madre, entre lágrimas y jimplidos volvía a la carga contra él:
—¡Calzonazos! Todos los días se cometen varios asesinatos en Madrid y tú no eres capaz de matar ni un triste marrano.
Luis Enrique Lejona, que vino esa noche a altas horas, se llevó un chasco a la mañana siguiente cuando supo que ya no eran precisos sus servicios contra la triquinosis. También se llevaron cierta decepción los porteros de las fincas vecinas a los que mi padre había solicitado ayuda para la hora del sacrificio.
—¡Claro! —me dijo el del 46 cuando lo fui a avisar—; si fuera tan fácil matar en Madrid, todos haríamos matanza.
Aquel año, sobró pimentón en casa a tutiplén, a pesar de que mi madre, tan ahorrativa, para evitar que se le enranciara, cargaba sin tino la cuchara cada vez que lo ponía. Y lo ponía en todas las comidas. Para aprovechar, decía. Creo que desde entonces le tengo alergia al pimentón.
Así fue como supe que tenía que ir acostumbrando el paladar a los flecos de estropajo que meten en los chorizos industriales.
—La vida es Madrid es muy dura —reflexionaba mi padre al hilo de la catástrofe.
Desde entonces, qué remedio, lo de matar en Madrid no se nos ha vuelto a pasar por la cabeza.
Imagen de cabecera: Matanza del cerdo en diciembre, Breviario de Isabel de Castilla ca. 1497. / BRITISH LIBRARY