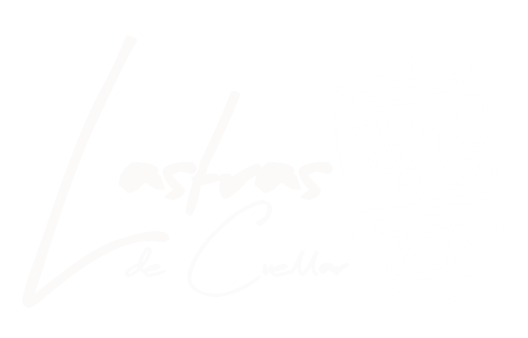En el año de 1967, cuando contaba con catorce años, coincidió mi expulsión del seminario con mi marcha a Madrid. Nos fuimos con las manos en los bolsillos. Eso, al menos, creía yo. Pero en realidad llevaba imágenes aprendidas que iban a ser determinantes en mi vida. Recuerdo que tras el coche de linea cogimos un tren de tercera mi abuela, mi hermana y yo; mi madre y mi hermano se habían adelantado en aquellos dislocados quebrantos que arrastraba la emigración. Madrid nos aguardaba agitado y convulso. Y allí comenzamos otra vida. Nos uníamos así a tantas familias obligadas a seguir idénticos derroteros, las mismas penurias y adaptaciones a un medio que, al menos, en principio resultaba hostil y desconocido.
A esa edad de catorce años, buena parte de la personalidad ya está configurada.
Pasó el tiempo intensamente y conforme transcurría el afán de buscar unas raíces, unas señas de identidad que me orientaron en medio del marasmo.
Los viajes a Lastras, las fiestas, el reencuentro con amigos del pueblo, que habían seguido parecida suerte a la mía, ayudaban a paliar ese vacío de identidad.
Por añoranza, por nostalgia del pueblo, me matriculé en la Escuela de Cerámica cuando ya estaba terminando de cursar Sociología. La alfarería era uno de los pocos rasgos distintivos de Lastras frente a otros pueblos del entorno. La nostalgia es un arma poderosa. Además, por entonces, la alfarería estaba en trance de desaparición. En la Escuela de Cerámica tuve como maestro de torno a un hombre excepcional: Rafael Ortega, víctima también de la emigración que había llegado a Madrid desde Extremadura para trabajar como albañil. Aprendí mucho con Rafael; era un hombre sencillo y entrañable. Pero el me enseñó las técnicas asépticamente. Sería después, ya en Lastras, el tío Pichito, Carlos Avial, Valentina Callejo, Doroteo Sanz y Moíses quienes me mostrarían, generosamente, a perfilar las formas, a colocar las asas, a dominar el fuego, a desvelarme los secretos arcanos del oficio.
Por entonces, ya Claudia se había incorporado al taller imprimiendo su marchamo inequívoco y personalísimo.
El tío Pichito bajó una tarde, a pesar del asma que tanto le devoraba, hasta la boca del horno que Carlos Avial y mi primo Juan Carlos me construyeron una Semana Santa.
-Oficio nuevo, dinero cuesta. Déjate conducir -me recriminaba- y no seas tan alventado.
Nunca le agradecí bastante a él y a Carlos Avial lo que se volcaron con nosotros.
Era consciente de que detrás de ellos estaban todos los alfareros viejos, los de generaciones pretéritas. En realidad, una tradición de siglos gravitaba a las espaldas. Lo asumí entonces y sigo encantado ahora.
Tras dos años trasladamos el taller a Segovia, donde vivíamos, con el aprendizaje de la tipología de Lastras como lección esencial. Ahora, cuando torneo una botella, inconscientemente me sale la de mis antepasados. Existe en España una tipología de cántaros riquísima, pero el que yo hago, remite exclusivamente a mi pueblo. Me siento heredero de una tradición. Es verdad que, a veces, recreo lo heredado, porque la sociedad cambia, evoluciona y la propia tradición esta sujeta a un dinamismo continuo.
Más, volvamos la principio, soy alfarero porque nací en Lastras, porque vi de pequeño el trasiego de las tejeras, porque jugué en los Barreros. Y siendo alfarero, creo no hago sino ser fiel a mi infancia, a mis origenes.
Antes que yo fueron alfareros otros muchos, pero ellos nunca mostraron sus piezas en una sala de exposición. Sólo caminos y plazas a la intemperie. Eran tiempos más duros. Trabajaron sin resuello, inconscientes de que no estaban legando uno de los rasgos más palpitantes de nuestra cultura. A todos ellos, cacharreros viejos, quiero dedicar esta exposición. Tengo contraida una deuda con ellos -en realidad, tengo adquiridas muchas deudas con los viejos de Lastras-. Por ello, junto a sus piezas, desportilladas por los trajines o desgastadas por el uso, pongo las realizadas de mi taller, porque sin dejar de ser mías, también a ellos les pertenecen. ¡Salud!