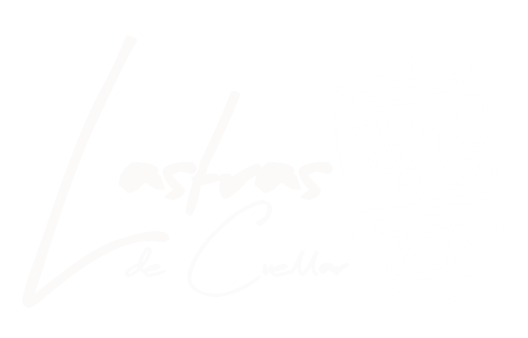Los judíos llaman diáspora al éxodo por el que se vieron obligados a salir de Israel en el siglo II después de Cristo. Pese al paso de los siglos, albergan la esperanza de volver. De hecho, algunos, en los últimos años, han retornado. A veces me pregunto por qué razones, sin un decreto que lo ordenara, y más allá de los exilios masivos que ocasionó la guerra, hemos sido expulsados tantísimos españoles de nuestra tierra.
En el comedor de mi casa, en Segovia, cuelga un retrato en el que se ve, en primer término, a mi abuela paterna, Manuela de Frutos, flanqueada por sus dos hijas mayores sentadas cada una en una silla y, en segunda fila, de pie, a los siete hijos restantes, en total cinco mujeres y cuatro varones. Conforman la familia de “Los Conejos”, mote con el que llamaban al abuelo Pablo que ya había muerto cuando fue tomada la foto. A los descendientes nos siguen llamando “Conejos”.
La foto causa cierta impresión. La tía Pilar, la mayor de las hijas, frisaría entonces los cuarenta años, y la más pequeña, la tía Vitorina, era una moza de veintitantos. Pese a la indudable trascendencia del momento en el que fue tomada, muestran un aire contenido, sin hieratismo; en algunos asoma una leve sonrisa, como si se enfrentaran con serenidad a la cámara; los hombres se han puesto traje y corbata de rayas para la ocasión y las mujeres han sacado el más elegante de sus vestidos del armario de luna.
En los primeros años cincuenta, cuando fue tomada la foto, los hermanos mayores ya se habían casado; luego se casarían los más pequeños; todos lo hicieron con mozos o mozas del pueblo o de los pueblos del contorno como Navalilla, Frumales o Sauquillo.
Habrán pasado cerca de cincuenta y cinco años y, desde entonces, el mundo ha rodado mucho. Luis Landero decía muy gráficamente que los nacidos en un pueblo español en los años cincuenta, hemos tenido la oportunidad de atesorar en nuestras vidas, por un lado experiencias muy próximas al medioevo, puesto que conocimos la hoz y el arado romano; más adelante fuimos testigos de los cambios que produjo la revolución industrial y, finalmente, hemos asistido a la revolución cibernética. En ese sentido podríamos decir que hemos sido afortunados. Pero mientras que, en Inglaterra, Holanda o Alemania, a todos estos cambios los ciudadanos han podido asistir desde una misma zona geográfica, fruto de un desarrollo territorial equilibrado, en España, salvo para los nacidos en Madrid, Cataluña o País Vasco, no resulta fácil permanecer en el lugar de nacimiento. La gente es expulsada de manera sutil de su tierra. Ahí están las grandes migraciones interiores, fruto de un desarrollo atrofiante y salvaje para unos territorios que, en paralelo, ha abocado a extensas comarcas, a veces a comunidades enteras, a un vaciamiento paulatino.
La Tierra de Pinares es una de esas comarcas. Y se producen entonces los grandes dramas y desgarros personales o familiares de los que no hablan nunca los nacionalistas de las zonas desarrolladas. Qué saben ellos de esos abuelos que lloran inconsolables porque, tras dos meses de convivencia estival con los nietos, se despiden a finales de agosto sabiendo que tardarán unos cuantos meses, a veces un año, en volverlos a ver. Los desgarros de los emigrantes suelen ser interiores, silenciosos; a nadie por estas tierras se le ocurre airearlos, aunque a veces produzcan úlceras, pequeñas úlceras que, los que viven más cerca, mitigan acudiendo, si pueden, cada fin de semana hasta su pueblo, para verse allí con los suyos y para encontrarse con el niño que dejaron en el paisaje de siempre. Porque el paisaje, quién lo duda, tiene efectos balsámicos sobre el espíritu. Los que se fueron lejos, viven, qué remedio, en un estado de añoranza y orfandad permanente.
A veces he reflexionado frente a la foto de mi abuela Manuela y sus nueve hijos. De haber vivido tiempo suficiente habría podido saber que cuatro de ellos y una de sus nueras, viuda, acabarían marchándose a Madrid y a Bilbao, y que de sus treinta y siete nietos, además de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia o El Congo, donde ejerce de monja la prima Manoli, tan sólo cuatro vivirían en la Tierra de Pinares en la que nacieron sus padres.
Y lo peor es que esa tendencia no se corrige, que la tierra sigue postrada, víctima de una sangría continua, incapaz de retener a los más preparados, quienes, de manera irremediable, se ven obligados a emigrar. Eso, en cuanto a la abuela paterna; si la foto hubiera sido de mi abuela materna, la conclusión sería más lapidaria: ninguno de sus nueve nietos vivirían en la Tierra de Pinares. Cinco ni siquiera nacieron en ella.
Creo que esa foto de la abuela Manuela resume con nitidez la diáspora que han padecido tantas familias en el último medio siglo. Una diáspora en la que no cabe la esperanza del retorno, como ocurre con los judíos; una diáspora sin protestas ciudadanas y sin políticos que asuman y aireen este desgarro colectivo. Como si no existiera el “sentimiento de ausencia” entre el catálogo de enfermedades diagnosticables. Como si ni siquiera fuéramos capaces de verbalizar lo que sentimos. En silencio absoluto.
Este texto pertenece al libro Tierra de Pinares editado por Honorse/Tierra de Pinares de Cuéllar.